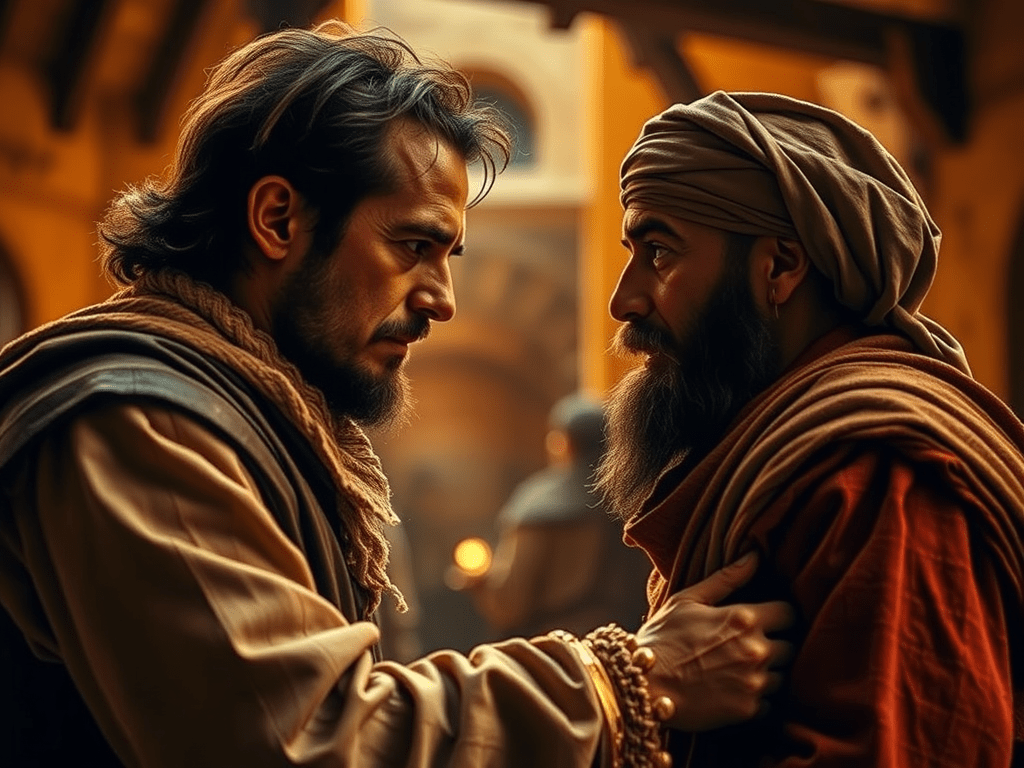¿FUE REALMENTE CERVANTES QUIEN ESCRIBIÓ EL QUIJOTE?

José Antonio Hernández de la Moya/Toledo, 6 de octubre de 2025
¿Qué pasaría si la verdad sobre la autoría del Quijote estuviera escondida detrás de un velo que la historia nunca ha querido o no ha sabido levantar?
A lo largo de casi quinientos años, hemos repetido el nombre de Cervantes como un paradigma inmutable. Pero, ¿y si este paradigma no fuera cierto?
Estamos inmersos en tiempos “apocalípticos”, es decir, de revelación, de mirar la historia sin velos, de desmontar verdades asumidas. Por ello, creo que ha llegado, por fin, la hora de formular la gran pregunta: ¿Fue realmente Cervantes quién escribió El Quijote, el que tejió las innumerables capas de ingenio, vasta erudición y profunda filosofía que definen esta magna obra de la literatura universal?
Es inevitable hacerse la siguiente reflexión:
¿Cómo es posible que un hombre sin ninguna formación académica, perseguido por la justicia en sus primeros años de juventud, al servicio de un cardenal como paje y camarero primero, y después de la milicia española, cautivo en Argel durante cinco años, Comisario Real de Abastos para la Gran Armada y recaudador de impuestos atrasados para poder subsistir, presidiario en la cárcel de Sevilla, andariego y golpeado por la desventura, se transforme súbitamente en el creador de la obra literaria más insondable jamás escrita?
¿No creen que, en este salto abrupto, reside una paradoja insostenible, un misterio tan perfectamente orquestado que ofende, incluso, a la mismísima casualidad?
O más aún: ¿No les parece que esta paradoja es, por sí misma, la prueba principal de que la autoría aceptada de El Quijote es un error monumental, un artificio, la primera y más clara señal de que el hombre que firmó esta obra insuperable no puede ser el mismo que pensaba que «la pluma es lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos»?
En una entrevista radiofónica en LA ÚNICA FM, el reconocido locutor y actor de doblaje Jesús Olmedo, una de las voces más emblemáticas de la radio y la narración en España, me lanzó una pregunta del mismo tenor que las anteriores:
¿Qué pasaría en la literatura universal si se demostrara que Cervantes no fue el verdadero autor del Quijote?
Esta directa y provocadora pregunta es el punto de partida para poner en tela de juicio un paradigma ─el de la autoría del Quijote por parte de Cervantes─ que se ha perpetuado incomprensiblemente durante cinco siglos. Un cuestionamiento que, lejos de devaluar esta magna obra, nos abre a una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza.
Conocer que Cervantes no la escribió no tiene por qué generar ninguna minusvaloración. La obra permanecerá intacta en su grandeza, en su belleza, en su profundidad y en su universalidad. Los personajes seguirán vivos y eternos. Don Quijote y Sancho continuarían cabalgando por los llanos de la Mancha y por la imaginación de los lectores de todo el mundo. Lo único que cambia es nuestra mirada. Si el autor de esta obra fabulosa es ─como así lo creo firmemente yo─Juan Luis Vives, el gran humanista valenciano del Renacimiento, entonces la obra cobraría una nueva dimensión: ya no sería solo la creación de un soldado herido por la vida, sino el fruto de un gigante del pensamiento formado en las mejores tradiciones filosóficas de Europa, un hombre enraizado esencialmente en la sabiduría y erudición clásicas y el humanismo cristiano.
Y es que, en efecto, Juan Luis Vives (1492–1540) fue uno de los pensadores más influyentes de su tiempo. Escribió en latín, dialogó con Erasmo, Moro y Budé, y reflexionó sobre educación, filosofía, psicología y política. Toda su gran obra fue concebida por él para enseñar a vivir mejor, cultivar la inteligencia y ennoblecer el alma.
Cuando leemos El Quijote, no estamos ante la obra improvisada de un hombre andariego, matriculado en la escuela de la adversidad y de los golpes duros, sino frente a un texto que respira el genio humanista de Juan Luis Vives. Gestada en torno a 1535, en los años en que Vives alcanzaba su plenitud espiritual e intelectual, la novela deja traslucir los mismos propósitos que animaron su vida y sus escritos: la educación del hombre, la crítica de los vicios sociales, el afán de reconciliar la sabiduría con la ironía y el humor y, sobre todo, la convicción de que la literatura podía ser un vehículo para transformar la conciencia.
En cada aventura de don Quijote late la pedagogía viva, el análisis fino de las pasiones humanas y la mirada moral de quien aspiraba a renovar Europa desde la razón y la virtud. Esa huella, tan clara y tan honda, solo puede llevarnos a reconocer a Vives como la verdadera pluma o lengua del alma que engendró todos los conceptos inscritos eternamente en El Quijote.
Cuando reconocemos a Vives como el verdadero espíritu que anima El Quijote, emergen con nitidez los pilares de su pensamiento reflejados en la obra.
En primer lugar, la pedagogía del diálogo, donde el intercambio constante entre don Quijote y Sancho se convierte en una escuela de pensamiento y vida. En segundo lugar, la ironía como método, ese recurso sutil y punzante que no busca la burla fácil, sino el descubrimiento de verdades más hondas a través del contraste. En tercer lugar, la dignidad del ser humano, que se reconoce tanto en el caballero delirante como en el escudero humilde, pues ambos, a su modo, encarnan la grandeza inalienable de la condición humana. Y finalmente, la universalidad, esa capacidad de hablar a todas las épocas y a todos los pueblos, como si la voz de Vives hubiera encontrado en la novela su forma más perdurable y fecunda.
Analicemos todas estas ideas de forma pormenorizada.
La pedagogía del diálogo
Las conversaciones entre don Quijote y Sancho recuerdan a Los Diálogos de Vives, donde el maestro guía al discípulo con humor y paciencia. Vives defendió el diálogo como forma privilegiada de enseñanza, en la que el maestro no impone, sino que acompaña al discípulo en la búsqueda de la verdad. Esta pedagogía late en cada página del Quijote, donde las conversaciones entre caballero y escudero se convierten en una verdadera escuela de pensamiento. No importa que Sancho contradiga, dude o incluso ridiculice a su señor ya que en ese intercambio de voces se va forjando una sabiduría compartida. El diálogo no sólo instruye, sino que transforma, muestra que la verdad no surge de una cátedra, sino del roce humano, de la palabra viva.
Vives defendía que el conocimiento debía nacer de la conversación, no de la imposición dogmática. En De disciplinis (1531) escribió: «El diálogo, más que instruir, despierta el ingenio del discípulo». En El Quijote, el diálogo es el corazón de la obra. Los interminables intercambios de informaciones e informaciones entre Don Quijote y Sancho constituyen una auténtica pedagogía viva. En un pasaje, Sancho replica a su señor: «Yo soy más rústico que sabio, pero sé que de hambre muere el hombre y no de ilusiones» (I, 20). El contraste no anula al discípulo, sino que lo fortalece. En fin, el diálogo, como quería Vives, educa a ambos.

Vives defendía la crítica irónica para desmontar supersticiones y falsas creencias. El Quijote está construido sobre esta misma ironía: la que hace reír mientras educa. En Vives, la ironía no era un recurso ligero, sino un método para penetrar en lo profundo. Así, también en El Quijote, la ironía se despliega como una lente que desnuda lo absurdo y revela lo verdadero. Don Quijote, al tomar molinos por gigantes o ventas por castillos, nos arranca la sonrisa, pero en esa misma exageración nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la apariencia. Y es que, la ironía no destruye: educa, despierta, obliga a mirar dos veces. Es el camino que convierte a la novela en un espejo de la condición humana.
En su Introductio ad sapientiam, Vives señalaba que el humor y la ironía podían ser instrumentos para acercar la verdad, pues «La risa desnuda al error de su disfraz solemne». En El Quijote, la ironía es el método narrativo por excelencia: la aparente locura del hidalgo permite desmontar la pomposidad de los libros de caballerías y, al mismo tiempo, cuestionar la propia realidad social. Cuando Don Quijote proclama: «Yo sé quién soy» (I, 5), Juan Luis Vives despliega la ironía como espejo con el fin de que lo ridículo y lo sublime coexistan, obligando al lector a interrogarse.

En Vives late una fe profunda en la dignidad de la persona, incluso en la derrota. Don Quijote puede ser ridiculizado, pero nunca deja de ser noble. En el corazón del pensamiento de Vives late la certeza de que todo ser humano posee una dignidad inalienable. Esa misma convicción resuena en El Quijote, donde la grandeza no se mide por títulos ni riquezas, sino por la aspiración interior. El caballero enloquecido, ridiculizado por el mundo, mantiene una nobleza que lo engrandece, mientras que Sancho, humilde y pragmático, conserva su dignidad asentada sobre en su sentido común y la lealtad a su señor. La novela eleva así a personajes marginales, recordándonos que la humanidad se honra no en las apariencias, sino en la esencia.
Vives sostuvo con fuerza en su De anima et vita que toda persona, sin importar su condición, es portadora de dignidad: «El hombre es imagen de Dios, y aun en el más pobre reluce la nobleza del espíritu». Esta misma idea resuena en El Quijote en la figura de Sancho, humilde campesino que, sin perder su sencillez, se convierte en el gobernador de una Ínsula. Y, por supuesto, en el propio caballero Don Quijote que, a pesar de sus locuras y excentricidades, es percibido por los lectores como dotado de una gran nobleza interior.

Juan Luis Vives fue europeo antes de que existiera Europa. Fue un pensador que, valenciano de nacimiento, desarrolló su vida intelectual en varias ciudades del continente, escribiendo en la lengua común de los sabios —el latín— y dialogando con las corrientes más vivas del humanismo renacentista. Su obra no pertenece a una sola patria, sino a la comunidad espiritual de Occidente. En paralelo, El Quijote puede considerarse la primera novela universal: rompe los límites de la literatura caballeresca española y se abre a todas las culturas al explorar lo humano en su raíz más profunda —la lucha entre el ideal y la realidad, entre el sueño y la experiencia—. Así como Vives encarnó la vocación de una Europa sin fronteras intelectuales, su novela, El Quijote, publicada en 1605 por Cervantes por razones del destino, inauguró una nueva forma de contar relatos, destinada a todos los pueblos y todas las lenguas.
Vives representa, a mi juicio, la culminación del humanismo cristiano, capaz de trascender fronteras y tiempos. El Quijote lleva claramente este marchamo de universalidad a la perfección. Don Quijote, un hidalgo nacido en una aldea manchega, se convierte en un personaje planetario, reconocido hoy en día por cualquier lengua y cultura. Sus desventuras reflejan la condición de todo hombre que sueña, lucha, fracasa y persevera. Esta es la gran marca de la universalidad, en la que lo particular se vuelve espejo del mundo.
El humanismo de Vives aspiraba a trascender fronteras. En «De disciplinis» leemos: «No hay lengua ni nación que deba quedar ajena a la verdad». Y en capítulo XL (40) de la Segunda Parte (Tercera salida) del Quijote, escribió:
«Pero la virtud de Cide Hamete, su autor, y el cuidado con que la ha mirado y notado todas las cosas, hacen de ella un tesoro para todas las naciones. Ella pasará por todos los siglos, y por todas las naciones, y la leerán todos los hombres».
El Quijote
El Quijote fue publicado por primera vez en 1605, sesenta y cinco años después de la muerte de Vives. El profesor Francisco Calero está convencido de que las dos partes del Quijote y el llamado de Avellaneda fueron escritas por Juan Luis Vives en castellano y sin pausas significativas.
¿En castellano? Pero, ¿Juan Luis Vives no escribió todas sus obras de carácter filosófico-pedagógico-psicológico en latín?
La mayoría de las obras de Vives fueron escritas, en efecto, en latín, la lengua franca académica y literaria de la Europa renacentista. En su vasta producción destacan:
De institutione feminae christianae (1524): Sobre la educación de la mujer cristiana (pionera en la defensa de los derechos inalienables de cualquier mujer).
De subventione pauperum (1526): Sobre el socorro de los pobres (pionera en política social).
Ad sapientiam (1524): Introducción a la sabiduría.
De anima et vita (1538): Sobre el alma y la vida (iniciadora de la psicología moderna).
De disciplinis (1531), donde Vives propone una reforma radical del saber, criticando la erudición inútil. Un mismo espíritu que inspira, por cierto, la locura libresca del caballero manchego.
Linguae Latinae Exercitatio (1538): Ejercicios de la lengua latina (o «Diálogos escolares»), concebida como un libro de texto para aprender latín, y muy valiosa como reflejo de la vida y costumbres de la época.
No obstante, no debe sorprendernos el que Vives escribiera también en castellano ya que es público y notorio que defendió el uso de las lenguas vernáculas para la educación, la filosofía y la transmisión del saber. De hecho, fue uno de los pioneros en subrayar que la lengua del pueblo debía servir como instrumento de cultura, no solo el latín reservado a eruditos. Bajo esta perspectiva, no resulta descabellado pensar que un humanista de la talla de Vives pudiera concebir una obra en castellano, destinada a un público más amplio.
Bien, de acuerdo, pero, ¿Escribió Vives obras literarias?
Es una pregunta recurrente que suelen hacer los que cuestionan la autoría de Juan Luis Vives. A este respecto, los profesores Francisco Calero y Marco Antonio Coronel han trabajado recientemente en las traducciones de las obras juveniles de Vives, que tienen un marcado carácter literario. Concretamente, estos eminentes filólogos han analizado en torno a doce obras cortas, en las que Vives hace una magistral fusión de la sabiduría clásica grecolatina y del humanismo cristiano con un estilo netamente literario. Están escritas en forma de diálogos, lo que nos recuerda Los Diálogos de Platón, también de marcado carácter filosófico y literario.
Por cierto:
¿No está muy presente el diálogo en El Quijote como eje estilístico y temático?
¡Ya lo creo que lo está! El estilo literario de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha se caracteriza, efectivamente, por un uso prominente y magistral del diálogo como motor narrativo, fuente de humor y, lo más importante, instrumento para la exploración filosófica y el contraste de perspectivas. Ciertamente, la forma de diálogo es central en el estilo de El Quijote, un instrumento que permitió a Vives la fusión de sabidurías perennes y el desarrollo de una reflexión filosófica profunda.
Analicemos de forma pormenorizada cada uno de estos aspectos:
Motor narrativo y humor: Gran parte de la acción y el tono de la novela se desarrollan a través de las conversaciones entre los personajes, especialmente entre Don Quijote y su escudero, Sancho Panza. Sus diálogos son la principal fuente de la comicidad cervantina, derivada del contraste entre el idealismo libresco de Quijote y el realismo popular y pragmático de Sancho.
Fusión y contraste de sabidurías: Al igual que la reflexión sobre Vives menciona la fusión de la sabiduría clásica y el humanismo cristiano, los diálogos en El Quijote fusionan y contrastan dos tipos de sabidurías:
a) La sabiduría libresca y caballeresca de Don Quijote (que bebe de la tradición clásica y medieval).
b) La sabiduría popular, refranera y terrenal de Sancho Panza (que representa la voz del pueblo y la experiencia cotidiana).
Este contraste continuo no es meramente superficial sino una reflexión filosófica sobre la realidad, la ficción, la locura, la cordura y la condición humana, temas de marcado carácter humanístico.
Estilo netamente literario: El estilo de Vives eleva estos intercambios a un nivel artístico. Los diálogos no solo hacen avanzar la trama, sino que definen la psicología de los personajes y sirven como plataforma para las digresiones literarias y las reflexiones sobre la propia literatura (la meta literatura), consolidando el estatus de la obra como un pináculo del estilo literario.
Además de la objeción que suelen plantear algunos insistiendo ─erróneamente─ que Vives no escribió obras literarias, también alegan que El Quijote es un libro de relatos y que Vives nunca escribió relatos. A este respecto, debemos aclarar que El Quijote no está considerado un libro de relatos en el sentido estricto de una colección de cuentos cortos independientes. Su género principal es la novela; de hecho, es ampliamente considerada como la primera novela moderna de la literatura universal.
La confusión surge porque la Primera Parte contiene varias novelas cortas o relatos autónomos ─conocidas como digresiones o novelas intercaladas, inspiradas en la tradición de la novela bizantina e italiana y muy frecuentes en la narrativa renacentista─ que se insertan en medio de la narración principal, deteniendo la acción de Don Quijote.
El curioso impertinente (leída en la Venta por el cura).
La historia de Cardenio y Dorotea (narrada por los propios personajes en varios capítulos).
La historia del Cautivo o Relato del capitán cautivo (contada por el propio cautivo, Ruy Pérez de Viedma).
En la Segunda Parte, publicada en 1615, Vives prescinde casi totalmente de estas novelas intercaladas, optando por un relato mucho más unitario y con una mayor imbricación de todos los elementos en la trama central. En esta parte, los sucesos que le ocurren a Don Quijote y Sancho son manipulados por otros personajes (como los Duques) que han leído la Primera Parte, lo que refuerza la unidad y la convierte en una novela polifónica de estructura totalmente moderna.
En una carta que Vives le remite al III Duque de Béjar, don Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor (1498-1544), de buena formación e inquietudes intelectuales, gran amigo de Vives y de una enorme influencia política al ocupar un lugar destacado en el gobierno del emperador Carlos V, le comenta lo siguiente:
«Me pareció bien escribir este relato, porque sé que te deleitan estas narraciones, con las que nuestro espíritu se instruye para la virtud».
Juan Luis Vives
Esta cita de Juan Luis Vives, dirigida al III Duque de Béjar, al que, por cierto, dedicó su obra de madurez De disciplinis (1531) y, a mi juicio, también El Quijote, es sumamente reveladora del propósito de la literatura y la narrativa durante el humanismo renacentista, reflejando la esencia de su propia obra. A saber: Que el propósito dual de la narrativa radica en el deleite y la instrucción.
Efectivamente, la frase de Vives condensa el ideal clásico del arte: enseñar deleitando (“prodesse et delectare”), un pilar de la retórica clásica (Cicerón) y la poética (Horacio), y que el humanismo recuperó con fervor.
Al afirmar que «Sé que te deleitan estas narraciones», lo que Vives pretende claramente es reconocer la función lúdica y placentera de la literatura. El relato, al ser entretenido y atractivo, asegura que el lector o el oyente mantenga su atención y esté receptivo al mensaje. El deleite, en fin, es el anzuelo para la instrucción.
Y, con «Nuestro espíritu se instruye para la virtud», que el fin último de la narrativa es el perfeccionamiento humano. La narrativa no es un mero pasatiempo, sino una herramienta pedagógica y moral. Vives, como eminente humanista cristiano, creía firmemente que la literatura debía servir para moldear el carácter, fomentar la moralidad y guiar al lector hacia una vida virtuosa (la formación del “vir bonus”, el hombre bueno).
La mención al Duque de Béjar no es casual. Vives está confirmando el valor de su obra ante un noble y mecenas. Al afirmar que sabe que las narraciones le deleitan, Vives elogia indirectamente el buen gusto y la sensibilidad literaria del Duque. Al destacar que el relato instruye para la virtud, subraya que la lectura que consume el Duque es digna de un noble, es decir, una actividad seria y moralmente provechosa, esencial para un líder que debe dar ejemplo y gobernar con rectitud.
“Los Quijotes” ─a juicio del profesor Francisco Calero─ fueron escritos con sorprendente fluidez, “a vuela pluma”, sin grandes interrupciones ni pausas significativas. Hay cambios súbitos de trama que sugieren un proceso creativo acelerado, más que una revisión sistemática.
Es verdad que Vives fue un pensador minucioso, con estilo lógico y metódico, propio de un humanista académico. Pero no caigamos en la trampa. El tono ágil y popular del Quijote es un artificio, un recurso consciente para disfrazar una obra de hondura filosófica bajo la máscara de lo ligero y lo cómico.
Es verdad también que Juan Luis Vives escribió la mayor parte de sus obras en latín, la lengua franca de la filosofía, la pedagogía y la teología renacentistas. Sus textos estaban dirigidos a un público culto, universitario e internacional, no al lector común. El Quijote, en cambio, está escrito en castellano, con un estilo vivo, directo, lleno de refranes, giros populares y sátiras a la literatura caballeresca. La distancia entre el latín erudito y el castellano llano sugiere un cambio radical de destinatarios y de propósitos. Podemos verlo como un ejercicio deliberado de metamorfosis literaria: un autor humanista que, al final, habría optado por escribir en lengua vernácula para llegar directamente al corazón del pueblo.
Las obras de Vives buscaban educar, reformar las costumbres y ofrecer una visión ética de la vida.
El Quijote, aunque en apariencia es una parodia caballeresca, cumple también una función de sabiduría práctica: muestra la tensión entre ideales y realidad, entre locura y cordura, entre sueño y experiencia. Es decir, comparte con Vives la vocación de iluminar al hombre común, en un registro narrativo, novelesco y humorístico innovador.
Y así, En Linguae latinae exercitatio (1538), popularmente conocido como Los Diálogos (conjunto de 24 diálogos relacionados con escenas de la vida cotidiana) el aprendizaje se apoya en diálogos literarios rebosantes de humor entre personajes, lo que nos recuerda a los inolvidables diálogos entre entre don Quijote y Sancho.
Sobre esta obra, por cierto, el gran escritor y crítico literario José Martínez Ruiz (Azorín), emitió el siguiente juicio certero:
«Hablo de los Diálogos que el gran filósofo escribió para ejercicio de la lengua lantina: acaso no haya libro en nuestra literatura tan íntimo y gustoso. Abridlo: vez cómo pasa la existencia menuda y prosaica de los pueblos en una serie de pequeños cuadros auténticos».
Azorín
En estos momentos, la tesis de que el pensador valenciano Juan Luis Vives es el verdadero autor de El Quijote, en lugar de Miguel de Cervantes, está siendo difundida por algunos investigadores de reconocido prestigio, entre los que destacan el catedrático emérito de filología latina de la UNED, Francisco Calero Calero a través de su obra El verdadero autor de los «Quijotes de Cervantes y Avellaneda. Su defensa de la autoría de Vives se apoya en la comparación exhaustiva de sus obras conocidas con el contenido del Quijote.
Los argumentos principales de su tesis son:
Sabiduría y erudición: El Quijote contiene una enorme cantidad de referencias y conocimientos profundos en múltiples campos (trivium y quadrivium), incluyendo filología, retórica, mitología, teología, derecho, medicina o astronomía. Por lo tanto, solo un humanista de la talla y formación de Juan Luis Vives, considerado uno de los grandes pensadores del Renacimiento europeo, habría podido poseer tal erudición.
Contenido renacentista: El contenido y las ideas del Quijote se alinean más con el Humanismo del siglo XVI (la época de Vives) que con el Barroco del siglo XVII (la época de publicación por Cervantes).
Análisis psicológico: Vives fue un innovador en el campo de la psicología, hasta el punto de estar considerado como el padre de la psicología moderna. En este sentido, se observan claros paralelismos entre el análisis de la locura y las pasiones humanas en El Quijote y las ideas desarrolladas por Vives en su obra De anima et vita (Sobre el alma y la vida).
Referencias a autores clásicos. Se han contabilizado hasta 1274 referencias, de forma implícita o explícita, de autores griegos y romanos en las dos partes de El Quijote, a las que habría que sumar también las de el llamado “Quijote de Avellaneda” pues, a juicio del profesor Francisco Calero fue escrita por el propio Vives, formando parte integrante del gran proyecto literario de El ingenioso hidalgo de la Mancha. Esta profunda familiaridad con las lenguas clásicas y sus fuentes es propia del humanista Vives, no del soldado y recaudador Cervantes.
Ya, pero Vives murió en 1540 y El Quijote se publicó por Cervantes en 1605. Explícame: ¿Cómo encajan estas dos piezas? Me preguntan los escépticos.
Fácilmente, les contesto. La objeción del obstáculo cronológico en la hipótesis de la autoría de Juan Luis Vives (1540) para El Quijote (1605) se resuelve, dentro de esa misma tesis, mediante el concepto de interpolación y manipulación de un manuscrito original.
Las referencias a eventos y libros posteriores a 1540 (la fecha de la muerte de Vives) son el resultado de ciertas interpolaciones con un doble objetivo:
a) Actualizar la obra con el fin de incluir referencias a sucesos contemporáneos de la época de Cervantes.
b) Ocultar al verdadero autor, desligándolo de Vives, y así evadir la censura o la persecución por el contenido ideológico que, en la España de la Contrarreforma, no estaba bien visto.
De esta manera, la existencia de anacronismos y referencias posteriores a 1540 no se considera una prueba contra la autoría de Vives, sino de que el texto fue editado e interpolado antes de su publicación en 1605.
Esta idea de un manuscrito original manipulado no es ajena al contexto literario español. De hecho, la propia novela picaresca española más famosa─ El Lazarillo de Tormes (1554) ─ es un buen ejemplo de ello. Esta obra anónima, cuya autoría, por cierto, ha sido discutida, presenta también indicios de haber sido interpolada o censurada debido a su contenido religioso y socialmente crítico.
El Quijote representaría un caso similar: el de una obra maestra del siglo XVI, sospechosa para el establishment político y religioso del momento, que tuvo que ser publicada décadas después y con añadidos (interpolaciones) para disimular su origen y a su sabio y erudito autor.
Y, finalmente, para mayor abundamiento, «a contrario sensu» (en sentido contrario), como suelen decir los juristas, quienes defendemos la indiscutible autoría de Juan Luis Vives planteamos a los que la discuten que expliquen las discordancias cronológicas, lingüísticas y editoriales que presenta El Quijote y que el profesor Francisco Calero ha desarrollado magistralmente en su obra El verdadero autor de los «Quijotes de Cervantes y Avellaneda. Con toda seguridad, como comenta el profesor Calero en esta obra, los editores del Quijote revisaron la lengua, especialmente la ortografía, para adaptarla a los usos del tiempo en que fue publicada, y lo mismo hicieron en relación con el contenido. Ahora bien, no es de extrañar que se les pasaran algunos detalles significativos, dada la complejidad de la obra como la escena del secretario del emperador, los personajes reales de la época de Vives, el habla de Toledo, Torralba y el saco de Roma, la cumbre del imperio otomano, el turco bajaba con una poderosa armada, Francisco I, o las ediciones de Barcelona y Amberes.
Aceptar la hipótesis de Vives no significa destruir a Cervantes, sino enriquecer la historia literaria. Cervantes culminó la gran misión de llevar la obra cumbre de la literatura universal a la imprenta y entregarla a la posteridad. Su papel fue semejante al de una vela colocada sobre un celemín: al encenderse, iluminó al mundo entero. Sin él, El Quijote quizá habría permanecido oculto en la penumbra de los manuscritos; gracias a él, la obra pudo brillar con toda su fuerza y convertirse en patrimonio de la humanidad.
Cuestionar que Cervantes escribiera El Quijote es un gesto de valentía intelectual. No significa traicionar ni herir su memoria, sino escuchar con pureza la voz de la sabiduría oculta en sus páginas; ensalzar la libertad de la mente y el espíritu crítico; expresar la verdad silenciada por cinco siglos; atreverse a mirar El Quijote con ojos nuevos; rastrear sus raíces en la tradición humanista para hacernos mejores y más felices; y aceptar que, tras los molinos de viento y los refranes de Sancho, late un pensamiento mucho más profundo y eterno.
Lo esencial, querido lector, es que El Quijote es y seguirá siendo, por los siglos de los siglos, inmortal. Lo que se dirime no es la gloria de un nombre, sino la nitidez con la que sepamos comprender el mayor legado de la literatura universal.